Estas investigaciones culminaron en sus Estudios de la naturaleza, una carpeta de cuarenta y seis dibujos que combinan representaciones tradicionales de plantas con flores y enigmáticos diagramas abstractos. Realizados en 1919 y 1920, los Estudios de la naturaleza revelan a af Klint como una naturalista de mirada aguda, cuya vasta comprensión botánica moldeó su visión artística. Para ella, esta observación minuciosa del entorno estaba indisolublemente ligada al descubrimiento espiritual: “Cuando volvemos la mirada hacia el reino vegetal”, escribió, “este nos brinda información sobre la composición de nuestro propio ser”.
Con el anhelo de “explicar lo que se esconde detrás de las flores”, af Klint ofrece una guía para mirar de forma atenta, vigilante y generosa. Comenzando con obras que dan testimonio de su compromiso constante con la naturaleza, e incluyendo materiales de su mundo botánico, esta exposición presenta por primera vez sus Estudios de la naturaleza. Al poner en diálogo la representación y la abstracción, la observación y la visión interior, el arte y la botánica, af Klint reconoce un ecosistema lleno de posibilidades y propone una forma de estar en el mundo basada en la interconexión de todos los seres vivos. “Este mundo”, declaró, “es el mejor libro de texto”. (Fragmento del texto, MoMA).

Hilma af Klint. Tulipa sp. (Tulipán). Hoja 35 de la carpeta “Estudios de la Naturaleza”. 20 de mayo de 1920. Acuarela, lápiz, tinta y pintura metálica sobre papel, 49,8 × 27 cm (19, 5/8 × 10, 5/8 pulgadas). Museo de Arte Moderno de Nueva York. Fondo del Comité de Dibujos y Grabados y donación de Jack Shear, 2022.

Hilma af Klint. Luzula campestris (Junco de campo), Viola hirta (Violeta peluda), Viola odorata (Violeta dulce), Chrysosplenium alternifolium (Saxífraga dorada de hojas alternas), Equisetum marvense (Cola de caballo de campo), Caltha palustris (Marigold de pantano), Ranunculus ficaria (Ranúnculo de higo), Carex sp. (Juncia). Hoja 4 de la carpeta “Estudios de la Naturaleza”. 9-15 de mayo de 1919. Acuarela, lápiz y tinta sobre papel, 49,9 × 26,9 cm (19,5/8 × 10,9/16 pulgadas). Museo de Arte Moderno, Nueva York. Fondo del Comité de Dibujos y Grabados y donación de Jack Shear, 2022.

Vista de la instalación de Hilma af Klint: What Stands Behind the Flowers en exhibición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, del 11 de mayo al 27 de septiembre de 2025. Foto: Jonathan Dorado.

Vista de la instalación de Hilma af Klint: What Stands Behind the Flowers, en exhibición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, del 11 de mayo al 27 de septiembre de 2025. Foto: Robert Gerhardt.

Vista de la instalación de Hilma af Klint: What Stands Behind the Flowers en exhibición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, del 11 de mayo al 27 de septiembre de 2025. Foto: Jonathan Dorado.
Desde el punto de vista institucional, es evidente que el museo propone, no solo, una mirada retrospectiva, sino una posibilidad de relectura sobre sus obras y sobre su mirada como artista mujer en una época donde surgían con ahínco las vanguardias, y el mundo natural, desaparecía del panorama. He aquí, nuevamente, la importancia de la mirada sensible y por qué no, femenina de una artista, mujer y quizás “bruja” como lo fue la de Hilma af Klint.

Vista de la instalación de Hilma af Klint: What Stands Behind the Flowers, en exhibición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, del 11 de mayo al 27 de septiembre de 2025. Foto: Robert Gerhardt.

Hilma af Klint. Helecho y polipodio de la serie “Sobre la contemplación de flores y árboles”. 1922. Acuarela sobre papel, 25 × 35 cm. Fundación Hilma af Klint, Estocolmo.
Curada por Jodi Hauptman, curadora sénior del Departamento de Dibujos y Grabados, con la colaboración de Kolleen Ku, Chloe White y Laura Neufeld, la muestra exhibe por primera vez la serie completa Estudios de la naturaleza compuesta por 46 dibujos botánicos realizados entre 1919 y 1920.
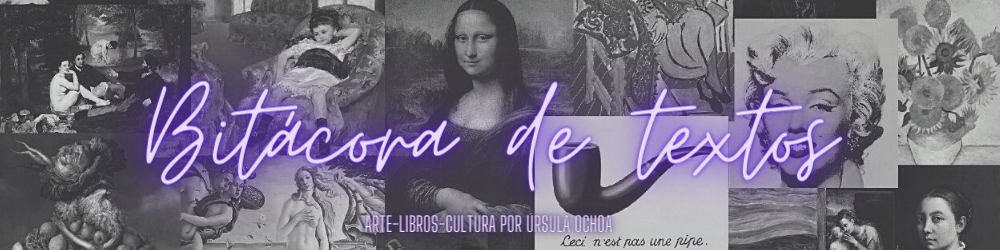

















.jpg)









_vga.jpg)













